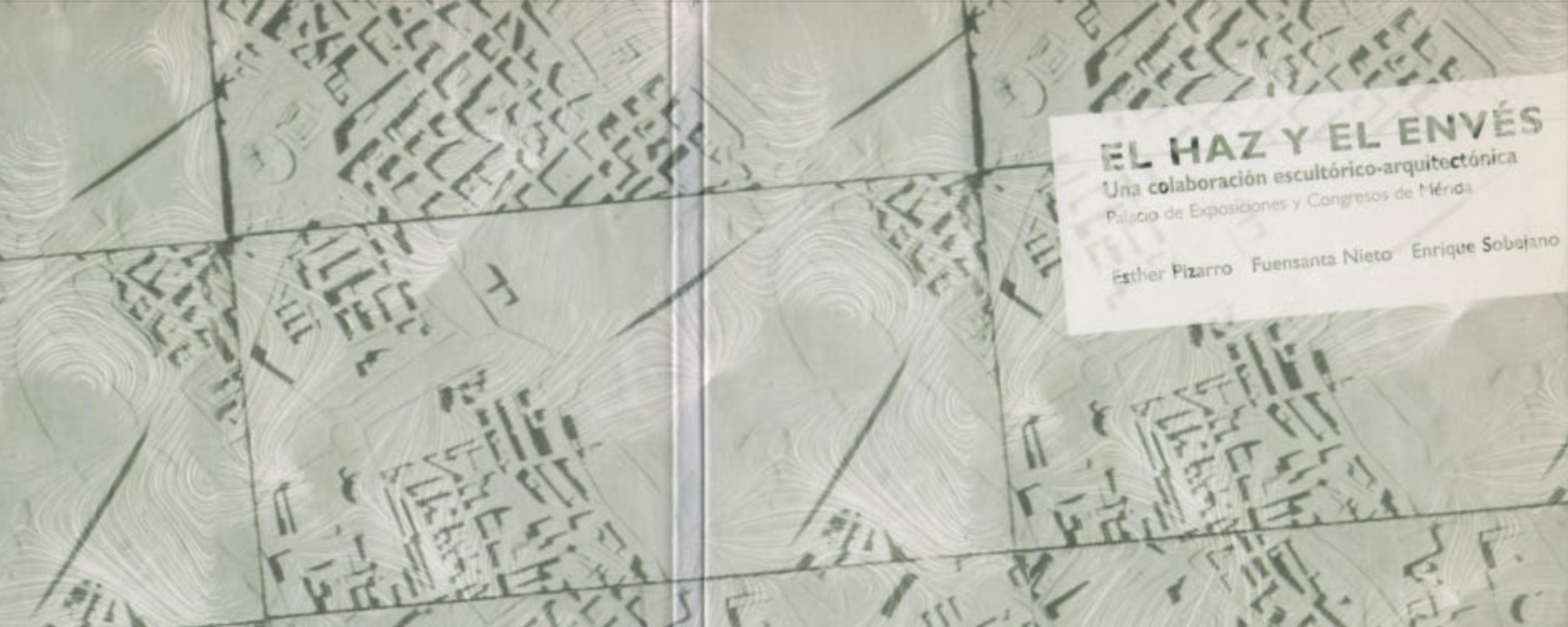LÓPEZ PARADA, Esperanza (2000) :: Texto catálogo: Construir Ciudades
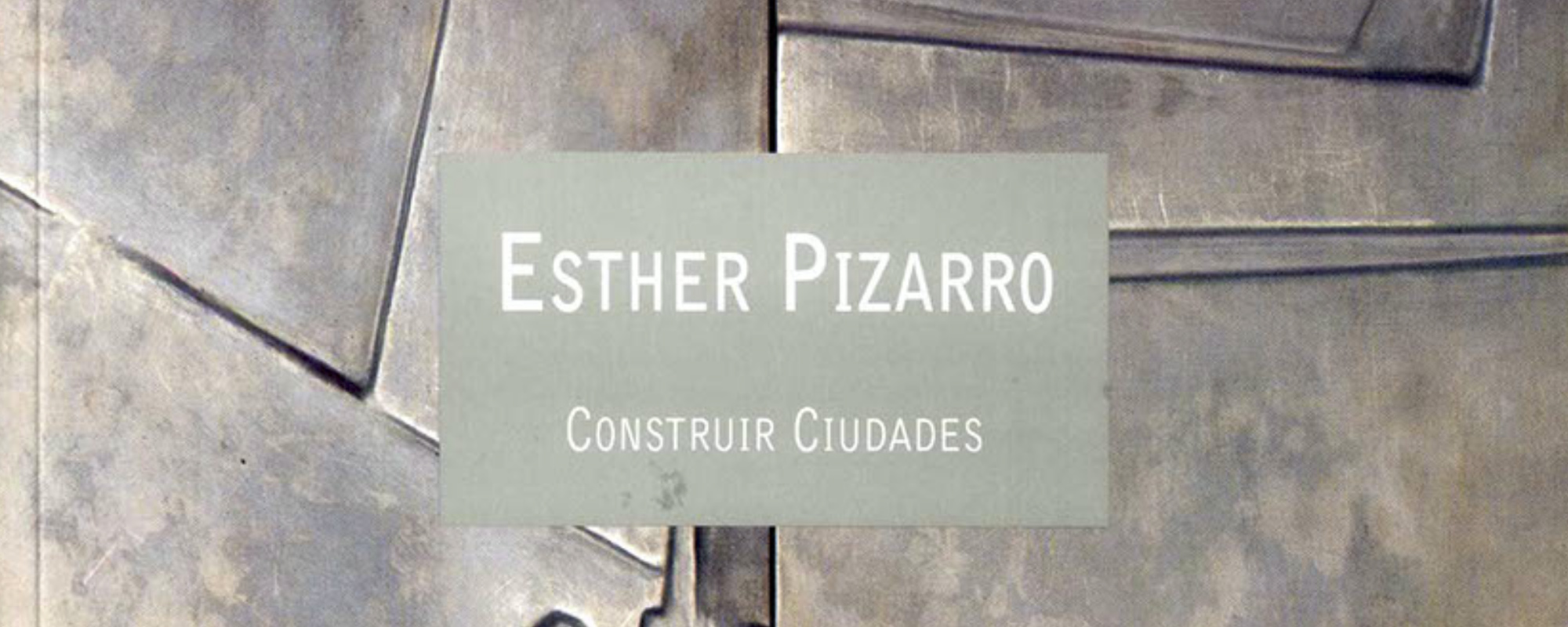
LÓPEZ PARADA, Esperanza (2000). “Las moradas del hombre”. Texto catálogo exposición: Construir Ciudades, Galería Raquel Ponce, Madrid
Esto es lo que me parece que explica toda mi existencia: que siendo niño me quedara dormido a las puertas del mundo[1] .
El habitante de la ciudad moderna no puede reprimir un sentimiento permanente de exilio. Como Franz Hessel, que se duerme a la entrada de Berlín, algo cree haber perdido en su trato con las calles, las plazas y las gentes. Aunque haya crecido en el mismo edificio, comparte con sus vecinos igual sensación de diáspora.
A partir de la Revolución Industrial, comienza la descalificación de un entorno antes cargado de sentido. Cuando Haussmann, por ejemplo, asfalta y dispone aceras en las avenidas de París, cambia para siempre la relación del parisino con sus itinerarios. Porque un hecho tan nimio, sin embargo, genera márgenes, relega y establece una manera distinta -ahora pautada, legalizada- de pasear el territorio.
Desde ese momento, las urbes modernas se muestran incapaces de incorporar a sus inmigrantes, a sus viajeros y casi a sus ciudadanos. Esto -como señala Paul Virilio- implica una inversión radical de todo lo anterior. Los habitantes de una ciudad ni se asimilan ni se identifican con ella, sino que, organizados en corpúsculos, en pequeños gremios de resistencia, convierten la megalópolis en un terreno de desintegración, de división y de peligro: suerte de fenómeno de guetización generalizada, yuxtaposición precaria de individuos solitarios, de grupos difusos claramente inestables[2] .
Inner-cities británicas, home-lands sudafricanas, barrios de tolerancia y barrios marginales, suburbios, cinturones de miseria -la barraca es casi el único paisaje universal-, condominios, zonas ajardinadas y privatopías: en medio de esos cotos resentidos que se vigilan mutuamente, la pertenencia es un concepto ignorado que se desintegra y se extravía para siempre. Las capitales contemporáneas no son sólo espacios agrestes y gélidos. Están además produciendo la curiosa especie de los emigrantes nativos y no se comportan ya como un punto de referencia o un horizonte.
Resulta imposible establecer un lazo de procedencia con la provincia natal.
Puestas así las cosas, al arte le corresponde solventar esta falta de espacio. Eso al menos le pedía Georg Luckàs, que nos hiciera sitio, que nos edificara un lugar y nos diera una casa.
Ya que vivir es vivir con otros, el arte contemporáneo no puede ser sino metropolitano, con una clara vocación de ciudad. En las imágenes realistas de Vermeer, en las oníricas de Klee, en las geométricas de Malevich, en las plazas ausentes de Chirico, en las pisos mórbidos de Schiele, en las regiones dispersas de Dubuffet, se cumple esta orientación urbana y cívica que le compete a la creación. En todos ellos, hay una búsqueda de sitio y una reflexión sobre la habitabilidad de este mundo, su grado de hospedaje o las variantes de su acogida.
En esa línea se inscribe la obra de Esther Pizarro, porque no sólo representa un territorio -Roma o los Angeles, las autopistas o los quartieri, el suburbio o el palacio-, ademas lo puebla, lo habita. Se levanta sobre el país elegido y contribuye a construirlo, a colonizarlo. Sus esculturas se alzan sobre un punto y al mismo tiempo lo crean; reproducen calles, viales, fachadas y son también las calles, los viales, las fachadas reproducidas; describen territorio y lo forjan al mismo tiempo; crean el puesto sobre el que se levantan; son un edificio y el retrato del edificio. En un juego de reenvíos complejos, describen espacio y a la vez lo engendran.
Entendemos por lugar, el lugar antiguo y habitable, la comarca de nacimiento, la zona real y simbólica en la que nos movemos, con un alt[3]o poder de convicción y de reposo. Entendemos por lugar una morada y no un tránsito, una estación, un portal, un pasadizo.
El lugar proporciona un principio de sentido a aquél que lo habita. También es una fuente de inteligibilidad para el que lo observa. No es lo mismo vivir en un edificio de veinte plantas que hacerlo en los arrabales de Benarés, en el corazón de Estocolmo, en Sidney, en Soweto, en las Fidji, en una duna, en el calor del Kalahari. Nuestro primer contacto con un país es éste etnológico de cómo se reside en él. Precisamente, en ese sentido, cada región ofrece una particularidad consignable, ofrece una sorpresa o una idiosincrasia.
Los kabiles construyen sus casas con un costado de sol y otro de sombra. La casa mina reserva en su interior un cuarto infranqueable que debe defender a sus dueños de sus propias pulsiones. El esquimal entra desnudo en su recinto de hielo. Los ebrie construyen mansiones con solo tres invariables cuartos. Los yaromami viven en común. Yougo, la Roma lunar, es una gran capital de barro modelada a mano, con chimeneas y torres que se levantan en una provincia de riscos agudos. Se duerme con la cabeza hacia el abismo. Bajo el desierto australiano, a varios metros de profundidad, se extiende una red de iglesias, hoteles, hospitales, supermercados, cines y centros recreativos. Entre los persas hubo pueblos nómadas que trasladaban consigo la puerta, la cancela o el candado de la primera residencia estable poseída. Los cori tienen un sitio para dormir y otro para contarse los sueños. Tienen un lugar para comer y otro para digerir el almuerzo, una habitación para el amor y otro para parir los niños nacidos del amor. Y no se mezclan las funciones ni los ámbitos. En alguna región de Manchuria las mujeres permanecen todo la vida en la tienda paterna y rara vez se trasladan con sus maridos. Tombuctú espera que la arena, de la que está hecha, la ahogue, la invada y la sepulte.
Se podría hacer un largo poema con todos los modos de existir, con todas las casas de los pueblos, con todos los cuartos posibles. Éstos se pueden levantar en el barro, sobre lagunas y volcanes extintos, en atolones, en el frío o en lo oscuro de noches de seis meses. Esther Pizarro estaría indagando en esas maneras diversas de edificar, estaría produciendo -en palabras de Hessel- una ciencia descriptiva de la morada. Y sus obras, alzadas sobre el suelo como villas, como palacios, como recintos, adquieren entonces el valor de una creación no sólo escultórica, sino antropológica: lo que ponen en escena es el gesto mismo de vivir, de poblar, el trabajo fundacional del hombre habitando.
La palabra latina urbs, frente a la pólis griega, incluye un principio de organización espacial. Con esa voz se indicaba la articulación de cardo y decumano y esa disposición de tablero de ajedrez que Roma buscaba para sí.
Lo curioso es que a esa primera voluntad racional la secunda el desorden, lo revuelto, el enredo. Las zonas que de Roma reproduce Esther Pizarro sostienen entre sí un diálogo de oposiciones: junto a Arénula y Panteón, con todo su empaque sacro y psicopompo, se dispone la madeja herética y contestataria de Campo di Fiori, donde fue quemado Giordano Bruno y se ajusticiaba a los disidentes de la oficialidad.
Así, la capital por antonomasia se construye sobre un sentido paralelo del rigor y del caos, de la dirección y la deriva, a medias entre la planificación geométrica y la madeja del hormiguero. Y esas contradicciones que la componen son insuperables, porque son esenciales. Acompañan indefectiblemente este magma que es Roma y que la convierte en la ciudad más bella y más grotesca, la más plena y la más vacía, la más feliz y la más trágica. Es la capital del exceso. Ofrece a la vez todos los estilos, todas las épocas, todos los desarrollos. Es una sola y cien en ella. Como si del desorden hubiera hecho su forma más fecunda de distribución y de la asonancia, una manera personalísima de ritmo y de continuidad[4] .
Además de peculiar ajedrez, Roma es ante todo laberinto y ello quizá por el modo que la voz urbs sobrepasa su sentido y viene a chocar con la etimología tan próxima de orbis: la intención secreta de toda ciudad es la urbanización del orbe y quien -como Esther- se propone representarla, aunque sea sólo en uno de sus barrios, en realidad como tema último se está planteando la disposición del mundo.
La fundación de una ciudad es siempre un gesto estético. El arte interviene desde la primera piedra alzada. Y no sólo a causa de los rituales de demarcación, una especie de performance etrusca con el sacerdote trazando en la arena el itinerario de las futuras vías, el cruce de las dos calles centrales, la curva de los muros de defensa. También de acuerdo con cierta historia de Plutarco, no se levanta una población sin que intervenga la gestión artística.
En el octavo año del reinado de Numa, una pestilencia, extendida ya por toda Italia, amenaza la propia Roma. Entonces los dioses envían desde el cielo un escudo protector, una orfebrería magnífica que debía inmunizar con su sola presencia a los aterrados habitantes. Para que nadie robe el antídoto, Numa idea copiarlo hasta once veces, once escudos iguales que hagan imposible al ladrón adivinar el original y sustraerlo. Sólo Mamurio es capaz de tamaña desmesura: imitar a la perfección la labor divina. Sus copias exactas son más que falsificaciones del modelo celeste. Resultan repeticiones tan precisas que consiguen anular el prototipo en el instante en que creían preservarlo. Esa minuciosa lealtad al signo enviado por los dioses, esa imitación rigurosa de cada línea sin variación que valga, elimina sin embargo la excepcionalidad del ejemplar único, lo convierte en normal y cultural, lo regulariza[5] .
Ahí comienza una indisoluble relación entre la ciudad, la repetición y el trabajo artístico. Éste pasa a ser el esfuerzo de recoger los reflejos dispersos de una urbe. Además, desde Mamurio, que iguala copias y originales, el trabajo de levantar un retrato de la ciudad no difiere del trabajo de levantar la ciudad misma.
Y la operación encierra aun más problemas, porque reproduce ese juego de reproducciones en que todo emplazamiento parece consistir. Podríamos considerar la reiteración como la esencia de lo urbano, con lo que la labor de Esther Pizarro se nos aparece casi primigenia, casi epistémica y originaria. Ella repite el acto constitutivo de una ciudad que es la repetición. Lo que genera su labor genera también el motivo de la propia labor. Por eso hay tanta coherencia y tanto rigor en todo el proceso. Por eso hay tanta necesidad en sus piezas.
Lo que las ciudades enseñan es la belleza de lo múltiple, el placer de las multitudes que experimentara Baudelaire, entregado a él como a un narcótico. Enseñan a saborear la duplicación del número y la pasión de lo que se repite, el ritmo cíclico de los pasos, del tránsito, de los vehículos, la diseminación inacabable de los iconos. Un largo relato disuelto se va reconstruyendo con las advertencias de letreros y de anuncios. Una retícula de detalles se extiende a lo largo del día y continúa en esa noche falseada de faroles y de luminosos.
La apreciación de esta nueva estética de lo fugaz y reiterado es, sin embargo, reciente. Todavía Saint-Beuve calificaba a la muchedumbre de insufrible; todavía su presencia se evita en Victor Hugo. Hay que esperar a las vanguardias, a Pound, a Apollinaire, para sentir toda la extraña hermosura de las masas, esos rostros sin nombre ascendiendo desde la boca del metropolitano como botones de rosa en una rama negra.
Hay que esperar también la aparición del nuevo degustador de lo ciudadano, el flâneur de Benjamin, el paseante del asfalto, arrastrando por las calles su ansia de gentío y de curiosidades urbanas.
En una ciudad alguien vende periódicos, alguien pega carteles, alguien firma con su nombre una pared. Un hombre solo, en la acera opuesta, esboza un saludo que cada uno de los que esperamos enfrente suponemos destinado. Una mujer guía a un ciego. Un niño sigue a saltos desiguales el apresurado rastro de su madre. Nos encontramos unos a otros en el anonimato tranquilizador de las paradas, de los transportes, de los semáforos. Nos vemos, nos descubrimos y a renglón seguido nos dejamos ir, nos perdemos. La epifanía que la urbe múltiple propicia sólo se resuelve de esta manera, en la inmediatez de lo que huye tan pronto como es hallado.
Georg Simmel apuntaba la importancia urbana de los ojos frente a los oídos. Toda relación posible se circunscribe a una larga mirada muda, inexpresiva e intercambiada en los letargos de la red de cercanías o de autobuses. Obligados a ese silencio enrarecido, los hombres se enrarecen también: se vuelven potenciales portadores de un misterio, de una trama, un enigma anterior, potenciales padres de familia, conspiradores, hermanos de fe o asesinos.
La ciudad hierve entonces de acontecimientos posibles: la ciudad es el entorno donde cualquier cosa puede ocurrirme. Mi práctica de este territorio es un trayecto hacia el otro, hacia ese prójimo callado e indescifrable que se comporta con mi mismo mutismo. Y salir a la calle es emprender una búsqueda o una cacería. El aire se tensa como si fuera a desencadenarse un incidente.
El azar es la naturaleza de lo ciudadano, la ronda de destinos y de desencuentros. Trazar su descripción supone estar al tanto del imprevisible comportamiento que acata lo fortuito.
El paseante recorre las calles como si éstas fuesen un decorado, una extensión, un espectáculo. Las camina también como si de arterias o venas corporales se tratara. Él está en medio de esas dos dialécticas: la ciudad se le abre igual que un paisaje, se cierra frente a él igual que una habitación y es él quien pasa de uno a otra, quién mejor entabla el viaje de la plaza a la cámara, de la populosa acera al hogar en penumbra.
Tampoco la obra de Esther Pizarro elude esa relación problemática entre espacio público y espacio privado: un compromiso esencial, hasta el punto que el modo de resolverlo define una estética, una nación, una época y un hombre.
La continuidad que ella percibe entre esos dos ámbitos resulta lo más original de su propuesta, en la medida en que no parece sentirlos ni opuestos ni enfrentados. El mismo panorama de fuera se sigue dentro de sus piezas. Sus esculturas-edificios repiten dentro lo que son externamente. Uno se asoma y observa el entramado de arterías y de vías, extendiéndose también en lo que llamaríamos el interior de las casas, las mansiones, los cubos, los receptáculos. Sólo varía el material, más mullido o más cálido, con la dulzura de la cera y el tacto del panal o del nido donde madura la larva y el huevo espera la eclosión.
Por lo demás, es uno solo el relieve, una sola la calle que nos transita por dentro y por fuera, hasta obligarnos a pensar en un urbanismo íntimo, una especie de edificación de las entrañas. Lo urbano no sería un modo de vida. Sería el modelo de cualquier vivencia, la estructura fundante de toda cosa, desde la célula a la tribu, como si el alma se organizara de acuerdo con la topografía terrena que distribuye este suelo, como si los paseos que damos estuvieran ya en nosotros, como si hubiera también alamedas, avenidas y barrios en el propio espíritu.
Esta obra extendida y urbana se construye como una metáfora del espacio, pero también de sus confines. El límite y el horizonte son dos conceptos sin duda incorporados a este trabajo, desde el modo mismo que nos obliga a observarlo.
Un terreno en pequeño, con algo de maqueta y algo de utopía futura, visto indefectiblemente desde lo alto, con la globalidad de las panorámicas y los detalles delicadísimos de las miniaturas, en una doblete de miopía y presbicia, visión micro y telescópica, hace de nosotros dioses que observamos por dentro y por fuera. O nos convierte en emperadores, como los de la dinastía Tsin que tenían por costumbre ascender una montaña para ver sus posesiones, la capital con sus barrios, el palacio, los paseos, la región entera en un grano de arena.
La ceremonia creaba un lazo entre soberanía y mirada. Los que la llevaban a cabo eran reyes, porque se colocaban, en virtud de su práctica, en el centro y en los alrededores. Miraban de una manera imposible el núcleo y la frontera de la ciudad. Tenían lo suyo y lo tenían de lejos, dueños de la ubicuidad y del poder del que ve desde arriba, a lo ancho, en un aparte, con un ojo distanciado y minucioso, el ojo de un señor o de un cartógrafo.
Porque, de hecho, un mapa opera también así, con una cierta precisión y una inevitable lejanía, con abstracción y con detalle. Las ciudades de Esther parecen planos en tres dimensiones de una superior e inabarcable, el callejero en plomo y cera de la ciudad imperial.
En sus libros de artista, Esther Pizarro reproduce el mapa a escala del territorio sobre el que está trabajando. Orla sus bordes con una inscripción que se le refiere: palabras casi borradas, a veces ilegibles, del idioma de la ciudad, de las voces que la recorren y de los diálogos que contribuyen a configurarla.
Además del plano dibujado, a la ciudad la retrata la leyenda del lugar, la historia contada o las interpelaciones que los ciudadanos se dirigen, el rumor lingüístico y tenaz del trasiego viario. Es decir, corresponde al lenguaje, más que al tiempo, una inicial distribución ciudadana. Yo vengo y estoy, tú te alejas, te vas para siempre, yo regreso son oraciones con una dimensión locativa. Así la lengua funciona como la más natural de las demarcaciones y la mejor operación de orden.
Nada más sofisticado que trazar un mapa, ni proceso más estilizado que la descripción topográfica de una provincia. Al mapa se lo ha considerado el nuevo paradigma del arte contemporáneo: máquina sincrética, inmanente, singular, que pone en entredicho la división de lo abstracto y lo figurativo y entabla un pacto entre la mirada ordenadora y el ojo errante, entre el caos de las callejuelas y su reproducción seriada y gráfica en el plano[6] .
Un mapa es una señal, un indicio, algo que llama hacia sí el lugar representado, que apela extrañamente el espacio del que se declara deudor. Y es también un icono -diría Peirce-, que retrata a través de una semejanza nunca del todo evidente ni ideal. Una pianta de Roma recuerda y no recuerda sus plazas, sus avenidas, las orillas y los puentes del Tíber.
Esta analogía incorrecta resulta imprescindible para que la apelación se produzca, para que el sitio sea convocado. Sólo llamamos lo que no tenemos, lo que no está aquí, dibujamos las costas de un territorio que ya no habitamos. Si estuviéramos sobre el lugar, verdaderamente colocados en él con todo nuestro peso, no habría necesidad de representarlo.
Un mapa o una ciudad de Esther se levantan ahí donde lo que fue su motivo ya no se levanta: discurren entre presencia y ausencia, como todo indicio lo hace, como el humo explica que hubo un incendio y el esqueleto quemado de una casa habla de una vida y de un morar extintos.
De nuevo este arte locativo, topográfico insinúa más que un espacio, su pérdida, señala un exilio. Y una ciudad no difiere en nada de un campamento nómada, con sus tiendas provisionales, levantadas en este erial.
Toda ciudad es un lugar de memoria; contiene un arsenal de recuerdos cifrados y se camina como un gran libro mnemotécnico. A cada paso nos asaltan imágenes de lo que fue[7] . El pasado, lo perdido, es otro de los componentes de las ciudades y en las de Esther Pizarro se presenta también.
Cualquier urbe, la más reciente incluso, es desde el principio anciana, porque remite a otra arquetípica que le sirve de patrón. Las aglomeraciones de este mundo -dice Jünger- son barrios de una Jerusalén celestial. Así, cualquier ciudad es utópica y absoluta, guarda en alguna de sus esquinas y plazas la señal de su pertenencia platónica, tiene un detalle redondo escondido entre sus detalles, manifiesta en alguno de sus puntos su forma ideal[8] .
La tarea de Esther se parecería entonces a una especie de cartografía de lo alto, una labor casi teológica. Su obra participa del brillo de lo arcádico. En ocasiones, resulta una figura pura, rescatada del trajinar ciudadano y del avatar de la historia. Hay algo intemporal y desposeído en sus edificaciones, un abandono de muchos días, una perfección antigua y clásica, un quietismo de ciudad callada en el desierto, de refugio hermético o de región imaginada en las visiones nítidas de los santos: algo, por tanto, místico y elevado, un espacio para los ojos y para la lejanía de los ojos.
Los nombres, la precisa asimetría de la composición, la semblanza un poco distante del conjunto, las líneas estilizadas, los materiales nobles y naturales, la disposición ordenada y a la vez irregular, el relieve desvaído de los interiores, la ausencia de puertas, el umbral que invita, las composiciones medidas y pensadas como una proyección renacentista, una Sforzinda cumplida o un cálculo pitagórico, hacen de las construcciones de Esther Pizarro los reflejos aquí, en esta tierra, de sus predecesoras en el cielo. Así, además de fundar un sitio y pensarlo, ellas trazan un lugar en el aire.
[1] Berlín Franz Hessel, Paseos por, Madrid, Tecnos, 1997, p. 12
[2] Paul Virilio, "Mañana el fuego", Un paisaje de acontecimientos, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 157-158.
[4] Vid. Pier Paolo Pasolini, "Il fronte della città", Storie della città di Dio. Racconti e cronache romane, 1950-1966, Torino, Einaudi, 1995, pp. 119-120.
[5] Mario Perniola, "L'arte mamuriale", Transiti, come si va dallo stesso allo stesso, Bolognia, Cappelli, 1985, p.150.
[6] Christine Buci-Glucksmann, L'œil cartographique de l'art, Paris, Galilée, 1996.
[7] Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 32.
[8] Ernst Jünger, Sertissages, à propos de l'Apocalypse, Paris, Fata Morgana, 1998, p.30